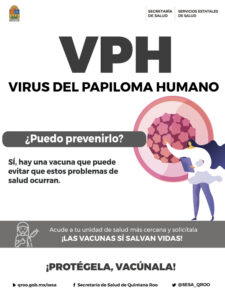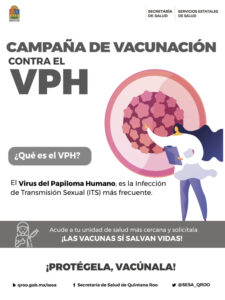El terror blanco en Estados Unidos
Desde 2015 planearon o ejecutaron 267 ataques, en los que murieron 91 personas, son supremacistas, son hombres, son muchos y tienen armas
EL BESTIARIO
Por SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY
El terror en Estados Unidos tiene formas que otros países occidentales desconocen: ciudadanos con derechos y libertades que creen que defender a la nación implica sembrar el terror, armados y amparados por jueces, políticos y policías y una interpretación primitiva y literal de la Constitución. Y tienen un partido de mayorías —el Republicano—, donde los grupos ‘fringe’ (una serie de ciencia, conocida también por La gran conspiración y Ciencia al límite) empujan una agenda autoritaria tan gritona que encontró a la dirigencia del partido muy predispuesta a hacerles caso a cambio del voto. ¿Qué frutilla corona el postre? Son blancos, son hombres, son muchos y tienen armas, demasiadas armas. Son el terror blanco. El terror político no es nuevo en Estados Unidos, pero se ha convertido en una amenaza mayor en las últimas décadas. De los 1.040 ataques terroristas ocurridos entre 1994 y 2021, compilados por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Washington D. C. enfocado en análisis globales, más del 15 % sucedieron en los dos primeros años de la presidencia de Joe Biden —o, dicho de otro modo, una vez que Donald Trump dejó la Casa Blanca denunciando un fraude electoral inexistente—. La gran mayoría de esos asaltos fueron responsabilidad de grupos de la ultraderecha1, que solo desde 2015 planearon o ejecutaron 267 actos de terror, en los que murieron 91 personas.
La violencia de la ultraderecha blanca ha producido una respuesta en el otro extremo del arco político: el terror de la extrema izquierda, dice CSIS, creció también en los últimos años, pero aún representa una fracción de los asaltos de la ultraderecha. Mientras unos atacan a civiles —sus víctimas representan a todas las minorías (negros, musulmanes, inmigrantes, asiáticos, LGTBIQ+)—, clínicas para abortar o iglesias, los otros intentan reventar oleoductos y cuarteles policiales. ¿Qué dice esto? No hay balanza con dos demonios: la extrema derecha es la responsable sustancial del clima de dientes apretados en Estados Unidos. Sus actos terroristas se dispararon tras la elección de Barack Obama, el primer presidente negro de la historia estadounidense. Desde entonces, grupos como Proud Boys, Three Percenters —una organización parapolicial anti Gobierno federal—, los conspiranoicos de QAnon, los Oath Keepers —muchos de ellos expolicías y exmilitares— o los etnonacionalistas xenófobos de VDARE reclutaron nuevos miembros, movilizaron a la militancia e hicieron más visible su propaganda en las redes sociales. La elección de Donald Trump catapultó a los orcos. Trump fue —es— un facilitador del autoritarismo y de la destrucción de la llamada institucionalidad democrática. Trump se afanó mucho más allá de dejar que grupos fascistas y neonazis se ocupasen de la “seguridad” en sus mítines portando armas largas y vestidos con uniforme militar. Su centralidad fue tal que, en el primer debate preelectoral con Biden, fue renuente a condenar la violencia neonazi. “Stand back and stand by”, les dijo a los Proud Boys (“Retrocedan y esperen”). Como si fuera un anticipo, los Proud Boys y otros grupos ultras estuvieron en la primera línea de asalto de la insurrección que tomó el Capitolio en enero de 2021 para evitar la certificación de Biden.
El terror político es siempre hijo de una vanguardia más o menos iluminada ungida por un dios humano: un grupo se apropia de las angustias, ansiedades y miedos, de las expectativas irresueltas y de los prejuicios, y los emplea para obtener ganancias políticas con un alto impacto psicológico. Trump indujo a invadir el Capitolio —“If you don’t fight like hell you won’t have a country anymore”— y, tras ello, no solo defendió a los criminales que gritaban “¡Cuelguen a Mike Pence!” —para él, es de “sentido común” que la gente quiera ahorcar al vicepresidente si no apoya sus quejas por un (inexistente) fraude electoral— y ha seguido alentando el discurso destituyente para encender los ánimos de su electorado hacia las elecciones presidenciales de 2024. El terror político no acaba en la retórica: necesita actuar. Atormentar a los demás hasta que renuncien a la convivencia y se sometan. Tampoco precisa ser mayoritario. Anne Applebaum lo escribió en su libro ‘Twilight of Democracy’: la democracia debe justificarse a diario, tan joven e imperfecta; la violencia —partera de la historia, dijo uno— tiene seducción milenaria. Resentimiento, miedo y revancha condimentan el caldo social y político. La teoría del gran reemplazo está en el corazón del etnonacionalismo, agrupado con y más allá de Trump. Desde Estados Unidos a Hungría o Italia, gana tracción la noción de que los blancos están siendo desplazados por minorías gracias a supuestas políticas migratorias laxas de los gobiernos y a que esos indeseables tienen una tasa de reproducción mayor. El gran reemplazo no es una ocurrencia crecida en la marginalidad económica o en el activismo descerebrado. Muchos de quienes asaltaron el Capitolio ni eran ‘rednecks’ ni eran ‘hillbillies’ sin dientes: eran personas de clase media, hombres y mujeres de mediana edad sin vínculos llamativos con organizaciones de la ultraderecha. Mr. John y Mrs. Daisy, vecinos de la cuadra, son blancos atemorizados por el mestizaje o, de otro modo, el cambio. Una infantería informal, enardecida por la vanguardia ultra: el terror vuelto acto social más o menos masivo, asimilado por cientos de miles o millones de personas como una normalidad. El miedo como catalizador.
Un trabajo del Chicago Project on Security & Threats (CPOST), un centro apartidario de la Universidad de Chicago dedicado al análisis político-económico, encontró una respuesta inquietante: la motivación racial es profunda en los activistas de ultraderecha. Cuando analizó los casos de los 377 detenidos por el asalto al Capitolio encontró que esos hombres —casi todos blancos— provenían de 44 de los 50 estados del país. O sea, tanto de territorios republicanos como demócratas. Entonces ¿qué los unía? La mayoría vivía en condados donde la población blanca no latina se había reducido significativamente. Los asaltos no son demasiados, pero sirven a la espectacularización. Los medios amplifican el suceso y las redes ensanchan las interpretaciones. Medios de propaganda de la ultraderecha —como Fox News o Breitbart y One American News— justifican o minimizan los actos bajo el presupuesto de que se trata de ciudadanos indignados. La convivencia en las plataformas de internet copadas por la ultraderecha refuerza el sentido de pertenencia presentando a los criminales como héroes de la causa. Los intercambios en las redes contribuyen a alimentar el temor civil. El miedo es una conversación social de la que todos participamos. El terror ha encontrado nuevas formas de propagación en las redes, un café para revolús abierto, multitudinario y transfronterizo. Las cámaras de eco y las burbujas de filtración permiten crear universos a medida, encapsulan y segmentan, facilitando que cada quien crea lo que quiere creer y lo refuerce en el ida-y-vuelta con la tribu de semejantes. Los algoritmos seleccionan información con base en los datos/rastros que deja nuestro comportamiento digital, de manera que quien desee vendernos algo —desde unos zapatos a una idea— pueda seguir esas preferencias. Por elección propia o por efecto de los algoritmos, las redes crean cámaras de eco que nos sobreexponen a ideas afines y producen burbujas de conformidad eliminando la información que nos contraría, como si fuéramos bebés entre algodones, para no lastimarnos al caer.
La pérdida de certezas hace desastres con la psique humana. Al sostener la idea de una amenaza existencial a la cultura, religión, raza o nación que somos —una noción enarbolada por todos los populismos y todos los autoritarismos—, la narrativa de la securitización obliga a los patriotas a desplazar a Los Otros que no son parte de El Pueblo elegido a través de la confrontación. Y la confrontación incrementa el riesgo de la explosión violenta, social o institucional. “Los académicos se cuidan de no producir comentarios ligeros que actúen como aceleradores de creencias demoníacas sobre las redes sociales y su vínculo posible, probable o real con la violencia —escribí hace no mucho—. Pero, en climas de polarización marcada, grietas y desestructuración del diálogo, personas radicalizadas pueden crear círculos cerrados de comunicación con otros fanáticos y dar el paso indeseado y convertirse en terroristas digitalizados”. Claro, suponer que solo cámaras de eco y burbujas de filtración operan sobre nuestros consumos es igualmente determinista. El contexto importa y nuestros vínculos cara-a-cara son importantes para definir nuestra concepción de la vida o la política. Esto es, un enorme volumen de nuestras decisiones sobre qué creer o hacer sucede fuera del espacio virtual, en la relación dialógica con los otros. El intento de golpe de Estado del Capitolio repuso que los blancos que temen perder la America anglosajona pueden darse la mano con extremistas y, potenciados por la tribalización y un líder populista autoritario, salir a la calle a destrozar la convivencia ordinaria. Las redes solo son una herramienta, un escenario de intercambios, como los viejos cafés y bares, pero es la calle —metafóricamente, la movilización de masas— la que aún constituye un factor central de la acción política: alguien debe hacer después de decir. “Hay gente que tiene visiones extremas y consume cosas extremas, y, si les das eso, es extremadamente probable que dispare reacciones —dijo Karsten Müller, un especialista en políticas públicas de Princeton University que investigó la relación entre Facebook y la violencia racial en Alemania—. No necesitas muchas personas que crean deep fakes o fake news [para que suceda la reacción]: solo una con un arma”.
En un solo mes de 2020 —marzo—, el FBI registró casi cuatro millones de verificaciones de antecedentes para comprar armas en todo Estados Unidos. Más de un millón de esas verificaciones ocurrieron en solo siete días: cuando la Casa Blanca ordenó los primeros confinamientos por COVID. Los especialistas creen que detrás de esa prisa nerviosa hay millones de personas temerosas de un Armagedón social. Las teorías conspiranoicas suelen dibujar este escenario: ante una crisis mayor, cuando reinen el pánico y la anarquía, las fuerzas de seguridad serán incapaces de mantener el orden si el Gobierno federal decide restringir los derechos individuales —como fueron los confinamientos de la pandemia— y, en un avance colectivista, crea una tiranía. No es una idea absurda. El protagonista de buena parte de los crímenes masivos perpetrados en Estados Unidos es un individuo que decide corregir las cosas porque, sostiene, nadie hace lo correcto. Detrás de cada acto terrorista reside una filosofía identitariamente libertaria: la sociedad debe armarse para enfrentar los cambios del statu quo. Y Estados Unidos es el único país del mundo donde los civiles amasan un poder de fuego capaz de competir con el de las Policías locales: 120,5 armas por cada 100 personas. Merced a las leyes de portación de armas, los actos políticos de la derecha han sido un escenario de exhibición de AR-15 y otros fusiles semiautomáticos capaces de masacrar decenas de personas en minutos. De hecho, el arsenal disponible ha facilitado que la mayoría de los recientes actos terroristas sean cometidos con armas. Hay una vinculación directa entre la extrema derecha, el terror civil y político y el apoyo a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que en el siglo XIX permitió la formación de milicias civiles de autodefensa en caso de un colapso del Gobierno federal. Y mientras un 73 % de los votantes demócratas cree que la violencia armada es un problema mayor, apenas piensa igual el 18 % de los electores republicanos y conservadores. Y esto es parte del problema, porque la solución al terror político requiere, claro, de una institucionalidad alineada. En 2021, la Casa Blanca actualizó su estrategia de contraterrorismo doméstico. La idea es que, además del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que cumplen roles centrales en diseño y prevención, las policías locales y estatales refuercen su capacidad para detectar sospechosos. El problema es que le estarían pidiendo al enemigo que se cuide solo: “en cada región del país”, supremacistas blancos y neonazis se han infiltrado en las policías. No son inusuales las fotografías de agentes y oficiales posando con milicianos de ultraderecha y, en al menos dos estados grandes —California y Pensilvania—, las fuerzas de seguridad han colaborado con grupos neonazis para perseguir a activistas o no intervinieron y se dedicaron a contemplar cómo los extremistas atacaban a periodistas y manifestantes.
Si las policías son un inconveniente, un número significativo de jueces federales nominados por Trump y una Corte Suprema inclinada a la derecha son otro dolor de cabeza mayor. Los latinoamericanos lo conocemos largamente: una justicia politizada y partidista abona el cambio de régimen y la consolidación de una hegemonía. Según estudios de quinientas decisiones judiciales en los cincuenta estados del país, los jueces suelen favorecer a litigantes de su misma ideología o pertenecientes al partido que los nominó. Y esto es especialmente severo, pues, si en algún lugar se realiza la procuración de justicia, es en las cortes estatales —la Corte Suprema revisa cien fallos al año, mientras que los jueces de menor instancia resuelven cien millones de casos en el mismo tiempo. En buena medida, este tipo de justicia y de policía tiene cabida en la sociedad americana por el decidido trabajo de transformación política ejecutado desde los años ochenta por el Partido Republicano. El GOP (Grand Old Party) es el ejecutor del desmoronamiento de la democracia liberal en los Estados Unidos. Destruir una nación necesita de un plan y el proceso puede ser asumido por sus ejecutores como una causa justa. Desde Richard Nixon, los republicanos viven un proceso de degradación intelectual que pone bajo sospecha su compromiso democrático. Ronald Reagan fue la cara visible de la revolución conservadora cuando el partido instauró reformas estructurales en el Estado y en la economía mientras el movimiento conocido como la Mayoría Moral —de la derecha cristiana— llevaba su credo a las instituciones y a las legislaturas. Hoy tiene sentido que el ultraconservadurismo resista el cambio demográfico, cultural y político apretando los dientes. Al cabo, no hay revolución sin violencia y el conservadurismo se ha preocupado por la elección de un presidente negro, el voto mayoritario a una candidata mujer como Hillary Clinton y las crecientes demandas de ampliación de derechos para minorías.
Por eso, el GOP es una máquina de destrucción de la coexistencia civil. Como el votante conservador se ha desplazado a la derecha, la dirección republicana se ha empleado en justificar o suavizar las amenazas de los ultras. Su entrega al clericalismo y antisecularismo en apariencia incombustibles para rediseñar el futuro de los Estados Unidos necesita de las ‘cowboy politics’: la violencia no puede estar ajena a una transformación que debe hacer crujir los cimientos de la democracia liberal estadounidense. En ese plano, el GOP no solo se negó a considerar como golpistas a los insurrectos del Capitolio sino que ha minado los esfuerzos de la Comisión investigadora del asalto, ha levantado sospechas sobre la probidad de los agentes del FBI que acorralaron a Trump por robar documentos secretos y disputa la calidad de las investigaciones por violencia encaradas por el Departamento de Justicia. Y sin olvidar un pequeño detalle: 147 miembros del Congreso —todos republicanos— votaron contra la certificación de Biden apenas horas después del intento de golpe fogoneado por Trump. “Un partidismo feroz, racializado y a veces violento nos ha consumido —escribe Dana Milbank en The Destructionists: The Twenty-Five Years Crack-Up of the Republican Party1—. La violencia nacionalista blanca y antigubernamental se está extendiendo, y una parte importante del país vive en un universo paralelo de hechos alternativos y teorías de la conspiración”. Mientras el Partido Republicano insista en dar cobertura ideológica a los extremistas y mantenga su insinceridad democrática, el terror político mantendrá su presencia visible o subterránea. El asalto al Capitolio fue apenas un episodio. La ultraderecha estadounidense ha seguido organizándose tras la salida de Trump de la Casa Blanca y el populismo incendiario del expresidente representa tal peligro que en 2021 el FBI investigaba a varios grupos violentos que lo apoyaban. El extremismo ultra se fortalecerá para 2024, cuando —con Trump o un émulo— el republicanismo intente un asalto —¿final?— a la liberalidad política de Estados Unidos con un proyecto neofascista. Todo en nombre de la patria, esa sinrazón de emotividad exaltada. Y tiene lógica: que no exista una razón populista sino una emocionalidad populista —pues la búsqueda permanente es la reacción subjetiva de las masas— facilita que los ciudadanos internalicen la presunta amenaza a la seguridad del grupo y reaccionen sin demasiada provocación. Los asaltantes al Capitolio asumieron como real la fantasía de un modus vivendi amenazado.
Un líder siempre se beneficia con el terror de las masas. Como un profeta apocalíptico, ese jefazo demandará que El Pueblo se inmole para alcanzar su destino manifiesto de grandeza. Los devotos protagonizarán un martirio por la causa y se enfrentarán a la ley para combatir a sus enemigos. El terrorista, como todo fanático, sirve a un fin superior, incomprensible para los mortales comunes. Su ídolo —de barro— es la idealización de un dios o el endiosamiento de una idea. Todos reclaman por la libertad y desafían a las autoridades y a Los Otros por el daño que producen sobre sus derechos personalísimos. En su lógica, si las instituciones no hacen su trabajo, ellos lo harán. Es el deber de los patriotas salvar a la nación. No hace falta más que creer para que el miedo apriete un gatillo, asalte un Gobierno, linche personas. El presidente estadounidense huyendo a su búnker de la Casa Blanca es un suceso con regusto a Bastilla y a guillotina. El ejército protegiendo Washington D.C, la capital del país, suena a distopía, y el toque de queda en veinticinco ciudades a aparente disparate, casi inconcebible en una democracia en tiempos de paz. Los saqueos, la brutalidad de la policía y los excesos verbales de Trump han conseguido que muchos piensen lo que el filósofo y líder afroamericano Cornel West, considerado heredero intelectual de Martin Luther King: que Estados Unidos, como sociedad, es un experimento fallido. Por duro que resulte el vídeo del ahogamiento de George Floyd, casi nueve minutos de ahogamiento por un policía a un detenido que gritaba “I can’t breathe”, no sorprendió a los afroamericanos. Era una prueba más de las muchas que circulan a diario entre la comunidad negra. En 2013 ya eran tantas que se agruparon bajo el hashtag #BlackLiveMatters, las vidas negras importan, y dando así origen a un movimiento implicado en la denuncia de los abusos policiales sobre la población negra. Pero lo que tocó los corazones americanos negros para echarse a las calles fue el emotivo vídeo de Stephen Jackson, exjugador de la NBA. “They have killed my bro, everybody knows he was my twin”. Muchos hombres y mujeres afroamericanos se sintieron profundamente identificados con el sufrimiento provocado por la muerte de Floyd. Porque en un vecindario negro tener un ‘brother’ o una ‘sister’ significa contar con un amigo íntimo, una relación de protección, apoyo y defensa mutua. Especialmente útil para avanzar en los estudios y no caer en el dinero fácil de la delincuencia, o ser víctima de la violencia policial o la de las bandas. El último vídeo emitido por George Floyd cuando estaba vivo refleja esta realidad: “no puede ser que los muchachos negros se acuesten con las rodillas temblando por los matones armados de nuestros vecindarios”. Lo ha contado el cine independiente afroamericano desde que se estrenó ‘Do The Right Thing’ de Spike Lee en 1989, además de todos los vídeos de hiphop, rap y resto de músicas negras contemporáneas.
Las personas negras ocupan la mayoría de los denominados ‘trabajos esenciales, un estudio de principios de abril le ponía cifras para demostrar que eran mayoría en estos puestos. Fue publicado al mismo tiempo que comenzaba a saberse que el ritmo de contagio por coronavirus entre afroamericanos se multiplicaba por tres, y el de muertes por seis. Su probabilidad de morir por coronavirus ya era el doble respecto al resto de la población, incluso en aquellos estados donde demográficamente eran minoría. El motivo no es solo que desempeñen trabajos muy expuestos al contagio. Los centros de test y control se han situado mayoritariamente en vecindarios blancos. Y al tener más bajos salarios su cobertura médica también es menor, por lo que tienen más dolencias crónicas como hipertensión y obesidad, que aumenta la mortalidad por coronavirus. Antes de que empezaran las protestas ya había cuarenta y tres millones de personas en el paro en Estados Unidos, y más de la mitad de ellas eran de raza negra. El polvorín estaba servido. Donald Trump corrió a refugiarse en el búnker de la Casa Blanca acompañado por sus servicios secretos. Estaban lloviendo bengalas y botellas de agua congelada rompían los cristales del edificio, saltando desde el otro lado de la verja. Se apagaron las luces del exterior, y los alrededores quedaron iluminados solo por coches en llamas y la sacristía de la iglesia de Saint John, a la que habían prendido fuego. A partir de ese momento las protestas se dividieron en tres hechos que han corrido paralelos: la narrativa de Trump vía tuits, los saqueos y quemas violentas, y las manifestaciones pacíficas. Mientras lanzaba su discurso a la nación, las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos a una multitud pacífica para que Trump pudiera acudir caminando a la iglesia de Saint Johnn y hacerse una foto con la biblia en la mano. Un mensaje claro para sus simpatizantes y votantes, seguido de un tuit donde aseguraba que nadie había hecho tanto por los negros como él desde Abraham Lincoln (que también fue del partido republicano). Fue también una reacción política al acto de su opositor, Joe Biden, que se había reunido con los líderes afroamericanos. Paralelamente las redes se llenaban de vídeos donde la policía actuaba con brutalidad contra manifestantes pacíficos y muchas veces inmóviles, usando gases lacrimógenos y hasta explosivos.
En una llamada a los cincuenta gobernadores de los estados los llamó idiotas, acusándolos de estar dando una imagen de debilidad, y llegó a proponerles que pidieran la asistencia del ejército para frenar las protestas. Algo que Trump solo podría hacer invocando una ley de 1807, la de Insurrección, empleada por última vez en los disturbios de Los Ángeles en 1992. La violencia y destrucción de entonces estuvo focalizada en aquella ciudad, pero ahora son hay trescientas cincuenta ciudades en las que se producen protestas, unas cuarenta en estado de sitio, y la mayoría con actos violentos. Lanzar el ejército contra ellas no parece una forma de rebajar la tensión. Especialmente porque los saqueos se centran en individuos robando zapatillas deportivas, y en grupos organizados que se llevan electrodomésticos de alta gama. Y una minoría de exaltados que prenden fuego a edificios. Las unidades militares desplegadas en Washington volvieron a sus bases, y el jefe del Pentágono aseguró que no es buena idea usar el ejército, salvo en casos excepcionales. Hasta Trump ha salido a asegurar que fue al búnker para ver cómo era, no porque quisiera refugiarse allí. La toma de la Bastilla acaba con un tuit que parece una broma, aunque en realidad es un intento de dominar la narrativa del conflicto. En cualquier caso la tensión se redujo, por el momento. Los deportistas de élite han desempeñado un papel fundamental en estas protestas. En realidad llevan haciéndolo desde 2016, cuando un jugador de fútbol americano llamado Colin Kaepernick puso una rodilla en tierra antes de un partido, mientras sonaba el himno nacional. Cuando al final del encuentro los periodistas le preguntaron, afirmó que protestaba por la opresión de los afroamericanos y por los abusos policiales. La interpretación de su gesto fue casi unánime en todo Estados Unidos: había insultado a la nación, a su ejército, a sus símbolos. Y lo había hecho un héroe nacional, que es lo que son allí los jugadores estrella, que además lucía un peinado afro como signo de su orgullo de raza. Kaepernick atentaba contra la imagen del negro bueno, esa que encontramos reflejada en los impecables trajes de Sidney Poitier en ‘Adivina quién viene a cenar’, o en el Will Smith de ‘En busca de la felicidad’. No puede ser que el ejemplo para los muchachos afroamericanos, que miran al deporte como uno de sus pocos ascensores sociales, fuera un activista. La liga NFL canceló su contrato de trescientos doce millones de dólares, no ha podido volver a jugar, y durante un tiempo fue objeto de la ira tuitera de Trump.
Policías y militares han puesto una rodilla en tierra en muchas ocasiones para apaciguar los ánimos de los manifestantes. Para declarar que están a su servicio, al de una misma nación y por encima de diferencias de opinión o raza. También los deportistas de raza negra se han manifestado, especialmente los de la liga NBA. LeBron James, una de sus figuras más destacadas, ha recordado que no había habido nada ofensivo en el gesto de Kap (Kaepernick). Dejando caer que el escarmiento recibido por la NFL obligó a muchos a callarse. El único equipo al que no se había permitido opinar eran los Knicks, propiedad de James Dolan, amigo de Donald Trump. El club enviaba una carta asegurando que ellos no estaban cualificados para emitir una opinión sobre la muerte de Floyd. Era un mensaje a sus jugadores para que se callasen. Tan impopular que el mismo Dolan tuvo que enviar un correo electrónico aclarando que él sí condenaba el racismo. Ese es el mejor indicador de que las protestas han surtido efecto, y que reformar la policía es algo percibido como necesario para la mayoría de estadounidenses. Trump podía perder o ganar las elecciones, pero no serían las protestas violentas las que le aparten del poder, sino los votantes. Aunque ganara Joe Biden, como así ocurrió, su perfil es de un conservador y no se prevé que traiga grandes reformas sociales. Hasta noviembre quedaba mucho tiempo, faltaba saber cómo expandirán estas protestas los contagios por coronavirus, y si el presidente convencía de que es un líder apto para la reconstrucción económica y para asegurar la seguridad de los blancos frente a los negros que saquean sus negocios. Una frase muy celebrada por sus seguidores en Twitter, “When The Looting Starts, The Shooting Starts” (cuando empieza el saqueo, empieza el tiroteo) tiene su origen en una llamada a la violencia contra el Movimiento por los Derechos Civiles de 1967. Nunca ocultó y sigue ocultando su racismo, ni su simpatía, o al menos su tolerancia, por el movimiento supremacista blanco. Y eso le ha beneficiado electoralmente, siendo el candidato republicano para los comicios de los próximos meses. La prensa americana teme todavía que el presidente sea capaz de invocar la ley de Insurrección y lanzar al ejército contra los ciudadanos. Y ganar de nuevo la presidencia.
Justo en el otro extremo Barack Obama ha llamado a aprovechar las protestas y convertirlas en algo más grande, una imitación del Movimiento por los Derechos Civiles. Desde luego hay paralelismos históricos. Una imagen tan potente como el asesinato de George Floyd fue la de Emmet Till en 1955, linchado por silbar a una mujer blanca, y también dio la vuelta al mundo. Además fue el origen de protestas que condujeron al movimiento del que Martin Luther King sería uno de los líderes más destacados. Y que impulsó el fin de la segregación racial en 1964, y el voto para los negros un año más tarde. Aquel movimiento y aquellas leyes dejaron desequilibrios pendientes que traen disturbios cuando la situación económica empeora. Los padres negros se ven obligados a enseñar a sus hijos cómo tratar con la policía para no ser asesinados. Y, digámoslo también, muchos blancos, incluso blancos bienintencionados, confían en no tener que adivinar quién viene a cenar. Los primeros años 60 fueron en Estados Unidos una tensa lucha entre la teoría y la práctica. Los empeños de los gobiernos de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson por plasmar en leyes la igualdad entre blancos y negros en todo el país chocaban con la segregación en el día a día aún presente en casi todos los estados del sur, mayor cuanto más pequeña y más rural fuera la localidad. Puede que la esclavitud hubiera acabado un siglo antes, con el fin de la guerra civil, pero la desconfianza y los prejuicios seguían y seguían en una sola dirección. Los años 1964 y 1965 fueron pródigos en iniciativas legales y en protestas en las calles. Poco después de llegar al poder tras la muerte del presidente Kennedy, Johnson promulgó la Ley por los Derechos Civiles, que debía poner fin a las injusticias contra los ciudadanos negros y acabar con todo eso de los cuartos de baño separados, los locales solo para blancos, los privilegios en el transporte… Un año después, Johnson dio un paso más allá con la aprobación de la Ley del Derecho al Voto, en la que se comprometía a que el gobierno federal garantizara el registro de ciudadanos negros en todo tipo de elecciones, especialmente, como es lógico, en los estados del sur.
¿En qué consistía exactamente la Voting Rights Act y qué realidad describía? En Estados Unidos, para votar, primero tienes que registrarte. Es en el registro en el que se comprueba que cumples todas las condiciones necesarias. Sin ese registro, no puedes votar. En 1965, tanto blancos como negros eran electores de pleno derecho, pero… ¿qué pasaría si sistemáticamente determinadas administraciones pusieran trabas a las solicitudes de los ciudadanos negros y se negaran a registrarles como votantes? Eso era lo que estaba pasando en varios estados del sur. Los negros, en la práctica, tenían un acceso al voto mucho más complicado que los blancos, lo que a su vez formaba parte de un círculo vicioso: todas las administraciones estaban copadas por blancos y no había manera de cambiar las cosas desde dentro. Una cosa era lo que se dijera en el Distrito de Columbia y otra muy distinta la que se viviera apenas unos kilómetros al sur, en Virginia, uno de los estados confederados más emblemáticos de la guerra civil y donde más cruentas batallas se libraron. Por no hablar del cinturón de la esclavitud, empezando por el estado de Mississipi y continuando por Georgia, Tennesee, Arkansas y, sobre todo, Alabama. La capital de este último estado, Montgomery, había sido el destino de una de las marchas más polémicas de la época. Tras el asesinato de un ciudadano negro —Jimmie Lee Jackson— a manos de la policía, los movimientos por los derechos civiles organizaron una protesta que les llevaría de la ciudad de Selma, donde se produjo el asesinato, a Montgomery, ochenta y siete kilómetros a pie. Todo parecía ir en orden cuando la propia policía de Alabama, bajo órdenes del gobernador George Wallace —famoso por llevar una insignia que decía “Never”, como respuesta las peticiones de igualdad entre negros y blancos— organizó una emboscada en el puente Edmund Pettus y cargó violentamente contra los manifestantes. Hubo decenas de heridos y todos tuvieron que volver humillados a casa. Ahí apareció la figura del joven reverendo Martin Luther King Jr., que se dispuso a organizar una segunda marcha, idéntica a la primera apenas unos días después. Ante la negativa del gobernador Wallace de ofrecer protección, tuvo que ser el presidente Johnson el que mandara a la Guardia Nacional. Finalmente, el 25 de marzo de 1965, miles de manifestantes llegaban sanos y salvos a Montgomery. Tras la aprobación de la Voting Rights Act, el gobernador Wallace acabaría perdiendo su puesto en las elecciones de 1967.
A pesar de los intentos gubernamentales de normalizar las cosas, la tensión racial se sostuvo a lo largo de todo 1965: en el verano de aquel año, los estudiantes Raylawni Branch y Gwendolyn Elaine Armstrong se convirtieron en los primeros en matricularse en la Universidad del Sur de Mississipi. Ya en diciembre, el presidente Johnson anunció el futuro nombramiento de Robert C. Weaver, afroamericano, como secretario de estado de Vivienda y Desarrollo Urbano. Era el primer hombre de color negro en entrar en un gobierno de los Estados Unidos. Su primera reunión junto a sus compañeros del gabinete Johnson se produjo el 13 de enero de 1966. Diez días antes, habían matado al activista Sammy Younge Jr. en Tuskegee, de nuevo, estado de Alabama. El primer universitario que perdía la vida por su lucha a favor de los derechos civiles.Kentucky no era Alabama, pero desde luego no era tampoco Washington D.C. Kentucky tenía una historia y un presente curioso, con un pie en cada orilla. En Kentucky nacieron tanto Abraham Lincoln como el presidente confederado Jefferson Davis. Durante la guerra civil, Kentucky, un estado esclavista, se mantuvo fiel a la Unión sin dejar de coquetear con los confederados. Como «estado fronterizo» vivió batallas terribles y una propia guerra civil dentro de la guerra civil del país. Lincoln consideraba Kentucky como la clave no ya para proseguir hacia el sur, sino para proteger el norte. Situado en el sudeste del país, en Kentucky se mantenía en 1966 una segregación soterrada, indiscutida, sobre la que no hacía falta hablar ni legislar. Al igual que en la vecina Indiana, el baloncesto lo era todo. Dirigido por el mítico Adolph Rupp, su equipo universitario de baloncesto había ganado cuatro veces el título de la NCAA desde el final de la II Guerra Mundial (1948, 1949, 1951 y 1958). Aunque ya habían pasado ocho años desde su último entorchado y UCLA había tomado el relevo como gran fuerza dominadora del campeonato (y eso que aún no podían disponer de Lew Alcindor, en el equipo de primer año), la temporada 1965/66 pintaba diferente. Olía a éxito rotundo.
Enero de 1966 no fue un mes de disturbios ni de manifestaciones en Kentucky sino de comunión en torno al equipo de Rupp. Tras un año anterior espantoso, los Wildcats marchaban invictos en la SEC (Conferencia del Sudeste). De hecho, solo perderían un partido en toda la temporada regular, el penúltimo, cuando ya no había nada en juego, ante la Universidad de Tennesee. Aquel era un equipo raro pero eficaz. Apenas contaba con hombres altos, hasta el punto de que el joven neoyorquino Pat Riley, la estrella junto a Louie Dampier, tenía que jugar de ala-pívot y en ocasiones de pívot puro y duro sin acercarse siquiera a los dos metros. Como sucedía en todos los equipos de la SEC, los jugadores eran blancos, sin excepción. No era cuestión de Kentucky, no era cuestión de Adoph Rupp. Simplemente, era así. Durante muchos años se ha discutido si Rupp era un racista o no. Lo era. Pero lo era en un mundo y un contexto en el que determinadas expresiones —‘niggers’, sobre todo— eran moneda de uso común. Una moneda hiriente para quien la recibía, pero no necesariamente para quien la daba. Rupp era tan racista que no sabía que lo era. Sus defensores eran tan racistas que el racismo les parecía normal, nada exclusivo de un entrenador del sudeste en los años 60. Rupp se quejó públicamente en su momento de que la universidad le pedía que fichara a “más negratas”. A Rupp, obviamente, no le gustaban los jugadores de color. No se fiaba de ellos y no era el único, precisamente. La tradición deportiva de Estados Unidos se había construido a través del béisbol, un deporte de blancos en el que solo las minorías culturales —italianos, portorriqueños…— encontraban su acomodo. Aunque esto fue cambiando después de la II Guerra Mundial —hasta 1947 Jackie Robinson no rompió el tabú afroamericano—, el prejuicio se mantuvo: los negros eran grandes atletas, pero no podían jugar deportes de equipo. Eran demasiado complejos para ellos.
Así, en la NFL, que aún ni siquiera había instaurado la icónica Super Bowl (la primera edición sería en 1967), el campo se llenaba de defensores negros y corredores negros… pero quarterbacks blancos. Los blancos eran los que dominaban el juego y los negros, como mucho, daban para culminar las acciones diseñadas. Aunque Bill Russell y Wilt Chamberlain fueran los grandes dominadores de la NBA en los cincuenta y los sesenta, los ídolos nacionales eran Bob Cousy y, años después, Jerry West. Como decía el propio Russell, la política en los equipos de la época era “jugar con dos negros en casa, tres fuera de casa y cuatro si íbamos perdiendo”. Los bases, en su gran mayoría, eran blancos. Todos los entrenadores lo eran —el primer entrenador negro fue el propio Russell, nombrado entrenador-jugador en ese mismo 1966, luego se unirían otros exjugadores como el mítico Lenny Wilkens, ya en los setenta— y se respetaba una cuota de mínimo cuatro o cinco jugadores blancos en los equipos profesionales para agradar a los espectadores, especialmente los del sur. Daba igual que Oscar Robertson o Elgin Baylor ya hubieran demostrado una comprensión del juego fuera de lo común. La idea era que los blancos no podían saltar… pero los negros no podían entender de verdad el juego. Esa idea la compartía Adolph Rupp, desde luego… lo que no quiere decir que no intentara, puntualmente, reclutar a algún jugador negro. En 1964, lo intentó con Wes Unseld y en 1965, con Butch Beard. Cuando se reunió con los padres de Unseld para cerrar el acuerdo (Unseld era por entonces el mejor jugador de instituto de Estados Unidos y completaría una brillantísima carrera profesional), estos le preguntaron a Rupp si podía garantizar la seguridad de su hijo cuando tuvieran que jugar en Alabama, Mississipi, Georgia, etc. La respuesta de Rupp fue contundente: “No”. Y, así, Unseld se fue a la competencia, a la Universidad de Louisville, donde no optaría a títulos, desde luego, pero tampoco sería señalado por ser negro. Louisville, también en Kentucky, jugaba en la integrada Conferencia del Valle del Missouri. De hecho, hasta 1967, cuando Vanderbilt reclutó a Perry Wallace, la SEC siguió siendo cosa exclusivamente de blancos.
Texas era otra historia. Hasta cierto punto. De los primeros estados en proclamar su secesión durante la guerra civil, los linchamientos fueron habituales en un estado forjado desde la violencia hasta bien entrado el siglo XX. El asunto es que, en 1966, la cosa ya se había calmado o, más bien, de tener un problema con alguna raza, los supremacistas blancos de Texas, y más aún los de El Paso, lo tendrían con sus vecinos latinos de Ciudad Juárez. Tal vez por eso, la universidad de Texas Western, sita en la ciudad fronteriza, podía mezclar negros y blancos en sus equipos sin que nadie se escandalizara. Eso es lo que hizo el entrenador Don Haskins, un hombre pragmático, que no se cansó de repetir a lo largo de su vida que él no entendía de blancos ni de negros sino de jugadores de baloncesto. En ello, pudo influir una historia de juventud: Haskins creció en Enid, estado de Oklahoma, y llegó a ser una de las grandes figuras de su instituto. Con todo, había alguien mejor que él, un chico negro llamado Herman Carr. Carr y Haskins jugaban uno contra uno después de los entrenamientos y Carr solía ganar. Sin embargo, cuando se tomaban un descanso para tomar agua, no podían compartir la misma fuente. Carr tenía que irse a la que tenía un cartel que ponía “colored”. A Haskins le llovieron las becas para ir a la universidad —de hecho, jugó cuatro años en la actual Oklahoma State—. A Carr no le ofrecieron nada, así que acabó en el ejército, recién acabada la II Guerra Mundial. Aunque Texas Western no era uno de los grandes programas de la NCAA ni sus partidos se televisaran en todo el país, es injusto vender aquí la historia de la Cenicienta. Desde la llegada de Haskins, la Universidad de El Paso se convirtió en un equipo potente y ganador, con muy buenos jugadores. En 1964, su estrella, Jim ‘Bad News’ Barnes —negro— fue seleccionado como número uno del draft por los New York Knicks. Era un jugador maravilloso, de un enorme talento… pero que nunca supo adaptarse al profesionalismo. Pasó por cinco equipos distintos en siete años de carrera. Acompañó a Wilt Chamberlain en los Lakers y a Bill Russell en los Celtics, pero no consiguió la continuidad necesaria.
Incluso sin Jim Barnes, los Miners ganaron 18 partidos en 1965 y se clasificaron para la fase final del NIT, torneo paralelo a la NCAA con universidades de menor nivel. Para la temporada 1965/66, Haskins formó un equipo con siete jugadores negros, cuatro blancos y un latino. Los siete negros fueron los siete máximos anotadores del equipo, encabezados por Bobby Joe Hill y el todoterreno Dave Lattin. Junto a ellos, Orsten Artis, Nevil Shed, Harry Flournoy, Willie Cager y Willie Worsley. Ningún jugador de ninguna otra raza promedió más de cinco puntos por partido, aunque ocasionalmente alguno de los blancos salía en el quinteto titular para satisfacer a la grada. Cuando jugaban fuera de casa recibían amenazas de muerte, como todos los equipos con jugadores afroamericanos. Les impedían el acceso a algunos hoteles y a algunos restaurantes. En una ocasión, cuenta el propio Willie Worsley, la policía tuvo que protegerles de camino al pabellón rival. Habían llamado a su hotel para asegurarles que les iban a disparar como a comadrejas. Con todo, el año de Texas Western fue tan bueno como el de Kentucky: ganaron los veintidós primeros partidos de la temporada regular y solo perdieron el último, ante Seattle. Clasificados para el torneo de la NCAA como terceros cabezas de serie, los Miners supieron pronto lo que tendrían que sufrir para alzarse con el título. No tuvieron problemas para derrotar a Oklahoma City (89-74), pero en la segunda ronda se cruzaron con Cincinnati y la cosa se complicó: a mediados de la primera parte, iban diez puntos abajo, y solo consiguieron clasificarse para las finales regionales del medio-oeste tras una prórroga (78-76). Lo que se vivió ahí fue digno de una película de suspense.
El partido daba acceso a la Final Four, a disputarse aquel año en el campus de la Universidad de Maryland y el rival era la Universidad de Kansas, Kansas había sido uno de los grandes equipos de los años cincuenta: en 1952, se llevó el título y en 1953 y 1957 llegó a la final, este último año con Wilt Chamberlain en sus filas, antes de marcharse a jugar con los Harlem Globetrotters para ganarse un dinero. Por entonces, los jugadores tenían que cumplir su ciclo universitario si querían jugar en la NBA. Desde aquel año, los Jayhawks no habían vuelto a disputar el título y todo indicaba que la racha se rompería cuando JoJo White anotó en la prórroga sobre la bocina para dar el triunfo a su equipo. Sin embargo, uno de los árbitros consideró que había pisado la línea de banda y anuló la canasta. En la segunda prórroga, los Miners se impusieron 81-80. Estaban en la Final Four por primera vez en su historia. En Maryland, les acompañarían Utah, Duke… y Kentucky, los grandes favoritos al título tras haberse impuesto a Michigan en la final del medio-este. A Don Haskins y sus jugadores les molestaba el ninguneo. Todo el mundo daba por hecho que el ganador de aquel año saldría de la semifinal entre Duke y Kentucky. Dos equipos disciplinados, aseados… y blancos. El prejuicio seguía en pie. Visto desde la distancia, aquel ninguneo resulta incomprensible: hemos visto que Texas Western era un equipo con buenos resultados recientes, buenos jugadores y una temporada casi impecable. Habían llegado con muchos apuros, sí, pero no dejaban de ser el tercer mejor equipo de todo el país. Nadie se fijó en Texas Western cuando le ganó a Utah con cierta facilidad (85-78). El triunfo de Kentucky sobre Duke (83-79) lo eclipsó todo. La final se consideraba un trámite para los de Adolph Rupp, Pat Riley y Louie Dampier. En principio, Texas Western llevaría el partido al terreno físico, más improvisado. Kentucky controlaría el juego desde el orden y acabaría pasando por encima de su rival. El Cole Field House estaba lleno, como era de esperar, y las cámaras de televisión llevaban el partido a todo el país. Aquel 19 de marzo de 1966 cambiaría la historia del baloncesto estadounidense y supondría un sopapo en la cara de los supremacistas. Cinco jugadores blancos contra cinco jugadores negros se preparaban para el salto inicial en el que suponía el primer enfrentamiento entre ambas universidades. Curiosamente, de momento, también es el último.
Lo primero que se podía ver, más allá de la diferencia del color de la piel, era la diferencia de tamaño. Kentucky, como hemos dicho antes, era un equipo demasiado bajo. David Lattin sacaba una cabeza a todos sus rivales. En la grada, algunos aficionados sacaron sus banderas confederadas y la banda de Kentucky tocó “Dixie Land”, el himno del sur durante la guerra civil. Negar el componente racial de base parece mucho negar, aunque los involucrados en el partido siempre lo hicieran. “Yo no pretendí revolucionar nada, solo puse a mis mejores jugadores para ganar un partido de baloncesto”, repitió mil veces Haskins en entrevistas posteriores, incluso en un libro —‘Glory Road’— del que se hizo una película de lo más fantasiosa. El partido empezó con un tiro libre de Pat Riley. Un grupo de chicos y chicas colocados en la primera fila se levantaron para animar, en una especie de coreografía. Pompones y megáfonos. Entusiasmo postadolescente. En la otra banda, apenas dos o tres chicas de Texas Western intentaban mantener alta la moral de los suyos. El primer ataque de los de El Paso fue una demostración de intenciones: ante una zona algo descuidada, el balón llegó cómodamente a Dave Lattin cerca del aro. Viendo que solo tenía a Riley delante de él, se lanzó a por la canasta y la machacó con dos manos. La violencia del mate choca para la época. Riley, que saltó al tapón, se llevó la falta y un amago de trash-talking de Lattin, que además anotó el tiro libre. Si alguien esperaba un paseo de Kentucky, la primera parte ya demostró que no iba a ser así. Tras varios cambios en el marcador, Texas Western llegó al descanso tres puntos por delante (34-31). Los bases controlaban el juego y los pívots sentenciaban. Todo ordenado y coherente. Todo ‘blanco’, según los prejuicios. En el vestuario de Kentucky, un desquiciado Adolph Rupp gritaba a sus jugadores: “Tenéis que ganarles a esos mapaches —‘coon’, término racista despectivo en inglés—. Tenéis que ir a por el grandullón y acabar con él”. Ese lenguaje, ahora mismo, no sería ofensivo, sería intolerable. En la época, salió incluso en la crónica de Sports Illustrated sin que nadie le diera demasiada importancia.
La segunda parte fue más relajada para los Miners. Rápidamente se fueron a los 6-8puntos de ventaja y no los soltaron, como si fueran la Jugoplastika de Split. Todo el mundo se dedicó a esperar una remontada de Kentucky que no llegó nunca. En un par de ocasiones se pusieron a 3 puntos —Riley y Dampier anotaron 19 cada uno, con una serie combinada de 15 de 40 en tiros de campo—, pero Texas Western —20 puntos de Hill, 16 de Lattin, 15 de Artis— no perdió los nervios y se acabó imponiendo con cierta comodidad (72-65). Nadie se lo podía creer y a nadie se le escapaba el dato: cinco negros habían podido con cinco blancos y no porque corrieran o saltaran mucho… simplemente, porque eran mejores. Pat Riley tardó años en olvidar aquella derrota. Aún en los años 80, cuando coleccionaba títulos de la NBA junto a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy, sentía esa espinita clavada de la final que nunca debió perder. Durante años, pensó que los árbitros les habían robado, pero ese sentimiento es muy humano y no tiene por qué ser real. Con el tiempo, se dio cuenta de que simplemente habían sido peores, aunque no pudieran concebirlo. Riley llegó a tener una carrera NBA más que decente, elegido entre los primeros puestos del draft de 1967 por los San Diego Rockets pese a una lesión en la espalda. Fue el único de los participantes en ese partido que llegó a brillar en la NBA, aunque Louie Dampier lo haría en la ABA. En 1972, como corajudo suplente, formó parte de los Lakers que ganaron el campeonato, encabezados por Jerry West y Wilt Chamberlain. Aquel sería el primero de los nueve anillos que lograría en su carrera (uno como jugador, uno como segundo entrenador, cinco como entrenador jefe y otros dos como ejecutivo jefe). Cuando acabó el partido, fue al vestuario de Texas Western y saludó uno por uno a los campeones. Nunca tuvo la sensación de estar felicitando a ‘negros’, sino a rivales que se lo merecían.
No fue esa la sensación en el resto del país y desde luego no lo fue entre la comunidad afroamericana. El triunfo de Texas Western y la manera de conseguirlo acababa con el tópico de que los negros no sabían competir, que no eran suficientemente inteligentes y que no entendían los matices del juego. En unos tiempos de escasas victorias, la de Texas Western quedó en la cabeza de muchos de los que crecían en prospects o en guetos y veían en el baloncesto una manera de salir del “barrio”. A los dos meses, la universidad de Vanderbilt le ofreció una beca a Perry Wallace para jugar en su equipo y Wallace aceptó. Se convertía, como ya hemos dicho, en el primer jugador negro de la SouthEastern Conference. El MVP de aquel año sería Wilt Chamberlain, por segunda vez en su carrera. En los veinte siguientes años, solo tres jugadores blancos se harían con el honor: Dave Cowens, Bill Walton y Larry Bird. La NBA se fue convirtiendo a lo largo de los 70 en una liga de jugadores negros vista por millones de orgullosos aficionados negros. No es que el racismo desapareciera por completo —basta con recordar el caso de Donald Sterling y sus Clippers—, pero de alguna manera se convirtió en un lugar de tregua dentro de lo que seguía siendo el resto del país. En 1967, las protestas raciales se extendieron al ‘cinturón de óxido’, especialmente a Michigan y Ohio. Lo que había sido una cuestión rural se convertía de repente en una emergencia urbana. La necesidad de mejorar la vida de los barrios negros e integrar a sus habitantes en las grandes ciudades como Detroit, Cincinnati o Cleveland. En 1968, mientras el Congreso debatía sobre nuevas leyes por los derechos civiles, Martin Luther King Jr. moría asesinado por un francotirador un 4 de abril. Tenía treinta y nueve años. La ola de violencia y protestas que provocó el asesinato hizo, a su vez, que las medidas legales se aceleraran… pero también la conciencia entre la ciudadanía negra de que habían sido maltratados durante siglos de historia.
En los Juegos Olímpicos de 1968, John Carlos y Tommie Smith levantaron un puño enguantado en negro en el podio. Lew Alcindor, probablemente el jugador más dominante de la historia del baloncesto universitario, se había negado a viajar a México junto a muchos otros atletas negros. Protestaban así contra la desigualdad racial y la explotación del hombre blanco. Igual que Cassius Clay se había convertido en Muhammad Ali, Alcindor abrazó la religión musulmana y se cambió el nombre a Kareem Abdul-Jabbar. Su ejemplo cundió por el resto del país. Los años de las Panteras Negras, los años del también asesinado Malcolm X. Como si su tiempo hubiera pasado en demasiados sentidos, Adolph Rupp abandonó la universidad de Kentucky en 1972. Moriría apenas cinco años más tarde. Don Haskins siguió en su puesto al frente de la universidad de Texas Western —conocida en la actualidad como Texas El Paso— hasta 1999. Su equipo no volvería a disputar una Final Four. De entre los héroes de Maryland, solo uno llegó a la NBA: el prodigioso Dave Lattin apenas disputó dos temporadas entre los Warriors de San Francisco y los Suns de Phoenix. Con su 1.98 era un pívot dominante en la NCAA… pero en la NBA no pasaba de un alero vulgar. Bobby Joe Hill, máximo anotador del equipo, ni siquiera fue drafteado. Para una liga en la que no se aceptaron jugadores negros hasta 1950, no deja de ser llamativo que, entre los setenta y cinco mejores jugadores de la historia, recientemente elegidos, figuren hasta cincuenta y siete de raza negra. De los dieciocho blancos, solo ocho fueron drafteados después de 1966. Si es casualidad o no, que cada uno piense lo que quiera. El 19 de marzo de 1966 nadie pensaba en hacer historia pero se hizo. Probablemente, sin el triunfo de Texas Western, todo hubiera pasado de la misma manera, pero habría pasado más tarde. El ‘draft’ de la NBA es un procedimiento de selección de jugadores de baloncesto para entrar en la NBA, que se desarrolla a finales del mes de junio de cada año, por el cual las franquicias que forman parte de esta liga de baloncesto estadounidense incorporan a sus equipos jugadores menores de 23 años, procedentes de las universidades norteamericanas o de las ligas de otros países.
@SantiGurtubay
@BestarioCancun
www.elbestiariocancun.mx